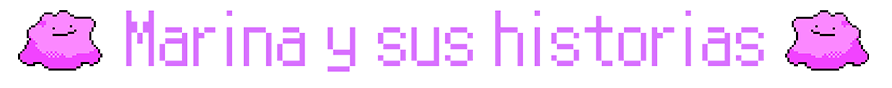Skye
Edmonton, 4 de febrero de 1993
11:00 P.M.
No fui capaz de acercarme a la puerta en una primera instancia porque tenía el cuerpo paralizado. Aquellas eran las voces de mi padre y de Bill, envueltas en una discusión tan hostil que ni siquiera era capaz de entender lo que decían.
Me asusté al darme cuenta de que jamás en la vida habían peleado de esa manera.
Las discusiones eran algo común en nuestra vida desde que mamá había fallecido en el ochenta y cuatro. Nuestro padre no había sido capaz de seguir adelante como nos habría gustado y se refugió en la bebida, que era la única cosa que le otorgaba un poco de paz durante aquellos largos y oscuros días. Pero, como era de esperar, se convirtió en un hábito y, más tarde, en una adicción. Él luchaba en cierto modo; lo veía intentarlo una y otra vez. Sin embargo, siempre volvía a recaer al poco tiempo.
Yo era consciente de lo mucho que había cargado Bill sobre sus hombros, ya que él tenía diecisiete y yo catorce cuando mamá nos dejó. Mi hermano había sido el encargado de cuidarme como habría debido hacer un padre. Aun así, aquellos aterradores gritos procedentes del interior de nuestra casa me sorprendieron. Hicieron latir mi corazón como si fuera a romperme por dentro.
Tomé una bocanada de aire y, con valor, apreté el paso hasta llegar a la entrada. Saqué las llaves de la mochila con un tembleque indescriptible y abrí rápido la puerta.
Atravesé el umbral en una exhalación antes de empujar la puerta para que se cerrase sola. Me adentré en el pequeño salón a la derecha, que estaba justo al lado del recibidor. Bill y mi padre seguían discutiendo y, desde el interior, las voces eran descomunales. Las paredes y los muebles parecían vibrar con los bramidos de Bill, que eran todavía más poderosos que los de mi padre, cuya voz se había desgastado con el paso del tiempo y del alcohol. Ni siquiera repararon en mi presencia; estaban enfrascados en su trifulca sin apartar la mirada el uno del otro. Bill parecía emanar fuego por la boca.
La escena me tenía tan conmovida que seguía sin entender del todo lo que decían.
—¡¡No lo soporto más!! —gritó Bill—. ¡¿Quién ha tenido que cuidar de Skye durante todos estos años?! ¡¿Quién tuvo que hablar con sus profesores para que no repitiera curso?! ¡¿Quién tuvo que acompañarla al médico siempre que enfermaba?! ¡¡He tenido que hacer cosas que no me correspondían!! ¡¡Los años se me van y estoy viviendo una vida que odio con todas mis fuerzas!! ¡¡Quiero largarme de Edmonton y siento que no puedo!!
Me dio una punzada de culpabilidad tan inmensa que casi me doblo en dos.
¿Había sido una carga tan inmensa para él durante todos esos años? Siempre había creído que no, que era un sacrificio, pero que ambos hacíamos por el otro sin dudar.
¿Me quería Bill del mismo modo que yo lo quería a él?
Bill acortó la distancia hasta quedar a pocos centímetros de mi padre. Me dio un escalofrío de pensar que podrían enzarzarse en una pelea de verdad.
—¡¡Ya lo sé!! —bramó papá. No pronunciaba bien las frases por culpa de la embriaguez—. ¡¿Qué… qué quieres que haga?! Es muy tarde para todo.
Mi padre reculó un paso para alejarse de Bill y dio un traspié hasta chocar contra la pared. Se apoyó en ella y se irguió como pudo.
—Mírate… —dijo Bill entre dientes—. Eres patético.
—Me esforcé
—¿Te esforzaste? —Bill soltó una risa amarga y profunda—. ¿Cuándo?
—Cuando Leana nos dejó. Me esforcé… Mucho.
Mi hermano esbozó una expresión tan seria y cruel que, si el diablo la hubiera visto, habría retozado orgulloso en su trono en el infierno.
—Ojalá hubieras muerto tú en su lugar —soltó Bill, sin pudor y con una firmeza terrorífica.
Mi padre demudó su rostro cansado a uno donde la cólera tomó el control de forma abrasadora. Se acercó a Bill con grandes zancadas y casi le rozó la nariz con la suya.
—¡¡Ni te atrevas a volver a repetirlo!! —Clavó un dedo en el hombro de Bill. Mi hermano se zafó con brusquedad—. ¡¡Retíralo ahora mismo!! ¡¡Tú no me quieres muerto!! ¡¡Retíralo!!
Emprendí una carrerilla hacia ellos. Había visto las pupilas oscuras de Bill brillar con violencia.
Sin embargo, no llegué a tiempo.
El puño de mi hermano se estampó en la mejilla de nuestro padre con un rencor que había gestado durante años en su interior. El sonido de la mandíbula de papá al crujir fue nauseabundo. No reculé, ni tampoco me quedé parada por mucho tiempo, sino que, cuando vi a Bill alzar de nuevo el puño, me interpuse entre ambos. Cuando mi hermano me miró a los ojos, bajó de golpe el brazo y dio unos pasos atrás hasta casi tropezar con el sofá. Su rostro era pura furia y pavor entremezclados.
—¡Ya está bien! —grité con los ojos humedecidos—. Bill, ya está bien.
Escuchamos como mi padre erguía la espalda detrás de mí. Había estado escupiendo sangre sobre el suelo durante un rato. Miraba a Bill con los labios ensangrentados y los ojos llenos de lágrimas.
—Hijo… Me has pegado…
La forma en que lo dijo, con ese tono apesadumbrado y lleno de incredulidad, hizo que mis lágrimas se descontrolaran. Desvié la mirada hacia Bill, que también estaba al borde de las lágrimas. Pero las suyas se alejaban bastante de la tristeza.
Mi hermano me devolvió esa mirada llena de azul y de gris y apretó los dientes. Sacudió la cabeza y se dirigió entonces al lateral del sofá donde reposaba la mochila que usaba cuando se iba de viaje. Crispé las cejas y me acerqué con pasos lentos hacia él.
—¿A dónde vas? —pregunté con voz trémula—. Te ibas el fin de semana, ¿no?
Se puso su chaqueta negra, su gorro de lana y sus cálidos guantes. Después, se echó la mochila sobre la espalda. Solo cuando estuvo listo me miró a los ojos.
Sabía lo que iba a suceder incluso antes de que ocurriese. Lo conocía demasiado bien. Tan bien que dolía.
Bill caminó hacia la puerta de casa y la abrió despacio. Dejó que el aire frío envolviera nuestro hogar por unos instantes y giró su cuerpo para mirarme por encima del hombro.
—Lo siento mucho, Skye.
Atravesó el umbral y cerró la puerta con cuidado tras de sí.
Aquella fue la última vez que vi a mi hermano.