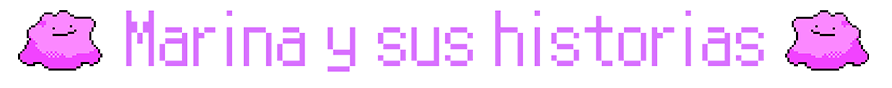Skye
Edmonton, 4 de febrero de 1993
01:00 P.M.
Jamás habría un lugar en el que sentiría más cómoda que allí mismo, junto a las cestas de mimbre abarrotadas de tubérculos, las botellas de refrescos empacadas y los pósteres de gastronomía china colgados con chinchetas de diferentes colores en las paredes. El sol entraba a raudales por las enormes ventanas del restaurante y aterrizaba en las mesas de madera desgastada en haces dorados. Habían priorizado el color rojo, que estaba presente en los farolillos que colgaban del techo, en las delgadas cortinas que caían en suaves cascadas y hasta en las servilletas y las cartas que había en casi todas las mesas.
Tuve que alzar la mano cuando el sol siguió su recorrido y uno de sus rayos alcanzó mis ojos con violencia.
Me encontraba sentada en uno de los altos taburetes frente a la barra. Bill estaba a mi lado. Devorábamos nuestro plato de fideos con caldo como casi todos los jueves antes de irme a trabajar. Aquello casi se había convertido en una especie de rutina: encontrarnos a mitad de camino, ir al restaurante chino Feliz, sentarnos en la barra, pedir lo de siempre y comer mientras hablábamos de cualquier cosa.
Mi hermano y yo habíamos compartido bastantes cosas desde pequeños y, últimamente, entre mi trabajo y el suyo, apenas teníamos tiempo de ponernos al día. Esa breve hora en aquel lugar entre callejones perdidos al este de Edmonton era el único momento en que podíamos charlar con calma, relajados.
Bill había descubierto el restaurante hacía unos meses y lo había convertido en su sitio preferido para comer. O, más bien, en nuestro sitio preferido. No solía estar abarrotado y servían la mejor comida china que había probado en mi vida, así que era perfecto.
Alcé la cabeza del cuenco mientras masticaba con ganas. Me había despertado hacía poco rato y todavía me sentía somnolienta, aunque con un hambre voraz. El caldo que bajó crepitante por mi garganta me ayudó a espabilarme. Lo notaba llenar mi estómago con un agradable cosquilleo.
Bill se giró para sacar algo de su vieja mochila del color de las almendras dulces y dejó un folleto en el espacio que había en la barra entre su cuenco y el mío. Era un tríptico, no un folleto en realidad, sobre el lago Athabasca y un precioso parque de dunas de arena que había en la orilla sur.
Alcé el rostro y le dediqué una breve mirada colmada de diversión antes de centrar la atención de nuevo en mi comida.
—Han pasado dos semanas y cuatro días sin que planees una escapada —dije mientras recogía otro puñado de fideos con los palillos—. Es tu récord, ¿sabes?
Bill se metió varios trozos de carne en la boca y abrió el tríptico para señalar un recuadro de un color más chillón que el resto. En él se hablaba de las dunas.
—Quiero volver. —Se detuvo para masticar bien y tragar—. No hice esta ruta por falta de tiempo la última vez y me gustaría escalar en las montañas que hay al sur del lago.
El recuadro de color chillón estaba ubicado debajo de un pequeño mapa con una sinuosa línea tintada de rojo. Parecía una de esas rutas difíciles que a mi hermano tanto le gustaba sufrir. Tampoco sabía la cantidad de veces que Bill había escalado aquella cordillera, pero sabía que nunca sería suficiente para él; adoraba aquel sitio.
—He pensado que podrías venir esta vez —añadió.
Alcé de nuevo la cabeza con la boca llena de caldo. Bill me pasó una servilleta con una mueca y yo la acepté mientras intentaba no reírme.
—Creo que deberías llamar a Remi —dije después de limpiarme—. Lleva dos semanas llamando por teléfono a casa para quedar contigo. ¿Por qué no se lo propones a él? ¿Y por qué tengo la sensación de que lo estás ignorando?
Bill dio un rodeo con los ojos y se metió otro buen puñado de fideos en la boca. Tenía el cabello oscuro algo más desordenado y corto que de costumbre; algunas ondas se escapaban de su lugar, pero, a pesar de ello, estas no se atrevían siquiera a rozar su frente.
—No lo ignoro, Skye, tan solo marco un poco el límite. Es demasiado dependiente de mí y no quiero que se acostumbre a hacer todo solo conmigo.
Apoyé el codo en la barra y el rostro en mi mano. Entrecerré los ojos con suspicacia.
—Lo dices como si te preocupases por él, pero en realidad lo haces porque estás agobiado, sin más. —Solté una risa cuando Bill me fulminó con la mirada—. No te estoy juzgando, solo era una observación.
Mi hermano sacudió la cabeza y apartó los ojos de mí. No dijo nada al respecto y su silencio confirmó mis sospechas. Ahogué otra risa sin apenas éxito. Picarlo era una de mis aficiones.
—Iré yo solo, entonces. —Agarró su cuenco de ambos lados, se lo llevó a la boca y apuró el caldo hasta que no quedó nada—. ¿Has pensado ya algo que hacer este año?
Todo rastro de diversión desapareció de mi rostro. Adopté una expresión seria, me encogí de hombros por toda respuesta y traté de centrarme en lo que quedaba de mi plato.
No me apetecía hablar de ese tema. Bill lo sacaba a relucir siempre que podía, y era algo que no me gustaba que me recordasen. Mi hermano quería que buscara algo que estudiar, que me formase para asegurarme un futuro mejor. Lo agradecía de corazón; era bonito que alguien se preocupase eso. Pero, al mismo tiempo, me agobiaba sobremanera.
—Me gusta Rocket Park —dije—. El encargado me ha dicho que planea darme la jornada completa. De momento, no necesito preocuparme por otras cosas.
—Me gustaría que persiguieras algo mejor para ti, Skye. —El tono severo de su voz me hizo mover la pierna con nerviosismo—. Puedes hacer mucho más que canjear tickets por premios y reiniciar todas esas máquinas cuando los críos las rompen con sus manazas.
Esas máquinas eran en realidad máquinas de arcade y las adoraba con todo mi corazón. Me encantaba ver a esos críos que Bill mencionaba con algo de desprecio jugar a ellas hasta que les daban las tantas y sus madres los recogían en la puerta. No sería el trabajo más divertido del mundo, ni tampoco el más satisfactorio, pero me conformaba con eso por el momento. Aun así, Bill me presionaba con más insistencia cada vez.
—Por lo pronto, voy a esperar un poco más —le expliqué después de apurar mi cuenco.
Bill alzó el mentón y miró al techo. Un suspiro de frustración escapó de sus labios. Me mordí el carillo e intenté no fruncir las cejas, porque ese era el gesto que mi hermano solía hacer justo antes de soltarme la misma reprimenda de siempre.
Sin embargo, aquella no fue como el resto de las veces.
—Busca algo, por favor —dijo con calma—. El dinero no será un problema, te lo prometo.
No respondí de inmediato, pero asentí al cabo de un tiempo mientras formaba una fina línea con los labios. Era mejor no decir nada más.
Mi hermano miró el reloj digital que siempre llevaba en la muñeca izquierda y crispó una ceja.
—Me tengo que ir ya.
Se levantó de su asiento y recogió su mochila del suelo. Le hizo un gesto al camarero de la barra para que le cobrase. Rebusqué rauda mi monedero en mi propia mochila azul. Me levanté del asiento mientras sujetaba el dinero suelto que llevaba y me puse al lado de Bill. Cuando el camarero se acercó para cobrarnos lo de siempre, Bill me empujó un poco y yo hice lo mismo con él. Forcejeamos delante del señor, que ahogó una carcajada. Finalmente, Bill ganó el duelo y le entregó un billete con el que pagó por todo.
Solo había logrado pagar una vez y porque lo hice en un descuido de mi hermano. Ninguna de las otras veces lo había vuelto a conseguir, como tampoco ese día.
El camarero se despidió alegremente de ambos y nos dirigimos hacia la salida.
El frío de la borrasca que nos llegaba desde Nunavut me golpeó el rostro con saña. A pesar del grueso abrigo, los leotardos, los calentadores, los guantes, la bufanda, el gorro y todo lo que se pueda imaginar para resguardarse del crudo invierno de Edmonton, el frío logró colarse por los rincones más insospechados de mi ropa. Se había filtrado en mi piel hasta envolverme los huesos en una frigidez indecible.
Di un par de saltitos en el sitio mientras soltaba una maldición y miré a Bill, al que no parecía afectarle el frío en lo más mínimo. Con ese atuendo de chaquetón negro y unos pantalones oscuros como el tizne, parecía listo para adentrarse en las sombras que habían empezado a envolver las calles de la ciudad. Su altura y complexión también ayudaban a infundir respeto.
—Es impresionante el frío que hace hoy —comentó, y una inmensa nube de vaho cubrió su boca—. Te llevo al trabajo, vamos.
Caminé a su lado hasta que llegamos al coche, que habíamos aparcado en una esquina de una de las calles aledañas. Una vez estuvimos resguardados bajo el techo del vehículo, me encogí para darme calor. Bill encendió el motor y nos pusimos en marcha hacia Rocket Park.
·
Rocket Park estaba situado en la última planta de un «nuevo» centro comercial muy concurrido que a todos nos encantaba, llamado Unity Square. Tenía dos años de antigüedad, por lo que no era exactamente nuevo, pero sí que era el más reciente y en el que no paraban de poner tiendas de todo tipo. Eso hacía que pareciera un nuevo lugar cada vez que decidías visitarlo. Adoraba la vida que había en él. Las dos plazas cubiertas que había en su interior siempre estaban abarrotadas de gente de todas las edades y me encantaba el bullicio en ese grande y moderno edificio de cristal de tres plantas.
—Gracias por traerme —le dije a Bill—. Habría sido horrible caminar hasta aquí con el frío que hace. —Fui a abrir la puerta, pero me detuve—. He pensado en comprarme un coche de segunda mano.
Tenía carnet desde hacía tres años. Era de las primeras cosas en las que había gastado el primer sueldo no demasiado precario. No había comprado ningún coche aun así, porque lo que me pagaban antes de entrar en Rocket Park era una miseria, pero ahora sí que me lo empezaba a plantear con la inminente jornada completa.
Sonreí al pensar en tener mi propio coche, que tenía claro que llenaría de discos de rock y de pop, y al que le pondría alguna que otra pegatina en el parabrisas trasero. Era algo muy típico, pero es que me encantaba cuando se las veía a otros vehículos; le daba un toque muy personal. Para Bill, sin embargo, era una horterada.
—No lo veo mal —contestó despacio.
Había un brillo en su mirada que me sugería que alguna idea le rondaba por la cabeza como si fuera un tornado imparable.
—Suéltalo —le dije un poco más crispada de lo que pretendía—. ¿Qué ocurre?
—Le he echado un vistazo a los programas de la Universidad de Alberta.
En cuanto aquellas palabras abandonaron sus labios, me dejé caer sobre el respaldo de mi asiento con un resoplido. Había sido demasiado bonito que Bill decidiera no insistir acerca del tema en el restaurante, pero nunca quedaba satisfecho hasta que no me había presionado hasta la extenuación.
—Skye, escúchame, hay bastantes grados entre los que podrías elegir. —Gesticuló con una mano con calma—. Lo único que tienes que hacer es rendir una prueba y ya está.
—Bill, acabé el instituto por los pelos. —Lo miré con tristeza y furia entremezcladas—. No quiero rendir una prueba para meterme en algo que no sé si quiero, es una pérdida de tiempo y de dinero. Especialmente de dinero.
—Ya te he dicho que el dinero no va a ser un problema.
—No quiero que me pagues nada. —Alcé un poco la voz y, cuando me di cuenta, inspiré aire para mantener la calma y hablar con más suavidad—. Sé que tu intención es buena, pero te lo he explicado ya muchas veces; necesito estar segura de lo que quiero. Me conformo con Rocket Park por el momento, me gusta y quiero seguir allí. No gano un gran sueldo, pero está bien para mí.
—Skye, tienes veintitrés años, no puedes ser tan conformista —soltó entre dientes, sin apenas contener su enfado—. Tienes que aspirar a más, mucho más.
—Lo que para ti es fracaso, para mí es triunfo. —Moví las manos con nerviosismo—. Esto se me da bien y el encargado ha decidido confiar en mí. Deja de… intentar controlar mis decisiones acerca de mi propio futuro. —Bill iba a replicar, pero no se lo permití—. ¿Qué me dices de ti? Tienes veintiséis años y trabajas en un club nocturno sirviendo bebidas. Y ojo, creo que es un buen trabajo, pero similar al mío en cuanto a tus estándares, y te veo conforme con ello. No te veo mirar universidades como haces conmigo ni plantearte un futuro mejor.
—Yo sí que tengo un plan de futuro.
Me quedé muy quieta. Fruncí el ceño, sorprendida.
—¿Por qué nunca has hablado de ese plan? —le espeté.
—Quería esperar a tener ahorrado el suficiente dinero. Ya sabes que no me gusta contar mis planes cuando son a tan largo plazo.
—Que son…
—Me gustaría hacer un recorrido por varios países de Latinoamérica y de Europa para escalar. —Su entusiasmo aplacó parte del enfado que se arremolinaba en su interior—. Quiero hacer cursos sin parar y saltar de un país a otro, hasta que por fin me sienta capacitado para ser yo quien instruya en la escalada.
Abrí los párpados hasta que mis ojos picaron y una sonrisa amenazó con tirar de mis comisuras. Me alegraba mucho la convicción con la que hablaba de aquello, con ese brillo titilando en sus ojos de color añil.
—Vaya… —Asentí con un mohín—. Suena genial.
—Hace años que no pienso en otra cosa. Eres la única a la que se lo he dicho, así que espero que mantengas el secreto. —Me señaló con el índice—. Nada de largárselo a Remi y mucho menos a papá.
Alcé las manos en señal de rendición y esa sonrisa que tanto me amenazaba ganó la batalla contra mi reciente enfado.
—Lo prometo, Bill.
—Quiero que tú también tengas algo por lo que luchar. —Recuperó la seriedad de antes—. Cuando menos lo esperes, será tarde para elegir nada y te verás atrapada en un sitio como Rocket Park durante toda tu vida.
Todo rastro de dicha me abandonó de un plumazo. Las palabras de Bill podían ser muy crueles cuando quería lograr algo con la pasión de un villano.
Pero sus palabras jamás habían contenido tanta insensibilidad.
—Eres un imbécil, Bill.
Recogí la mochila de mis pies, abrí la puerta y atravesé el umbral del centro comercial sin volver la mirada hacia el coche.