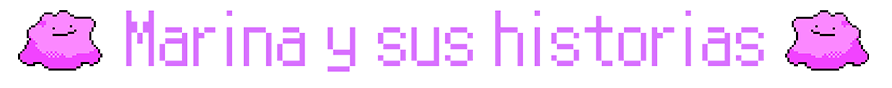Skye
Edmonton, 4 de febrero de 1993
05:45 P.M.
El ruido de las máquinas arcade y del resto de recreativas no me resultaba tan placentero como los días anteriores. Todo sonaba demasiado estridente en el interior de mi cabeza, que me había empezado a dar punzadas en el momento en que había iniciado mi turno en Rocket Park. Las luces de neón rosadas y verdosas se habían intensificado, y los carteles luminosos que colgaban por todas partes con frases que a los críos les encantaban titilaban con más potencia de lo normal. Quizá aquello no era cosa de Aran, el encargado, sino de la jaqueca.
No me gustaba la opinión que Bill tenía sobre la forma en que manejaba mi vida y en cómo tomaba mis propias decisiones. Él siempre había sido ambicioso y perseguía cosas que yo creía imposibles, como una media perfecta en el instituto, escalar en montañas de hielo, subir cuestas tan sinuosas y tan empinadas que bien podrían conducir al cielo, e incluso bucear en busca de pecios perdidos por costas heladas.
Toda esa… ambición la reflejaba hacia mí con severidad. Esperaba de mí lo mismo que esperaba de sí mismo, pero nunca era capaz de contentarlo en ese sentido.
Yo no era Bill, y Bill no era yo. Sin embargo, mi hermano no parecía entenderlo. Según él, solo buscaba lo mejor para mí. Lo cual es ridículo. ¿Qué era «lo mejor», exactamente? Para mí, lo mejor era Rocket Park, y si mi futuro estaba allí, pues fantástico.
Punto.
Pero entonces, ¿por qué no paraba de darle vueltas cada vez que Bill me atosigaba? ¿Por qué no lo ignoraba y ya está? Algo extraño me removía las entrañas cuando me imaginaba a mí misma trabajando en Rocket Park durante los próximos años.
Pero me gustaba aquel lugar. De verdad me gustaba.
—¡Los tickets!
Aquel grito me arrancó de mis pensamientos con violencia. Miré al otro lado del mostrador con el corazón acelerado. Había un par de chavales de no más de trece años con las cejas crispadas.
—¡Espabila! —El más alto tenía la mano extendida hacia mí con un buen puñado de tickets.
Lo fulminé con la mirada y agarré los tickets.
—Ahí tienes la lista de premios. —Señalé al colorido cartel que había a mis espaldas—. Tienes treinta, así que elige algo que…
—Ya lo sé —contestó mientras me dedicaba un gesto displicente con la mano.
Una sonrisa maliciosa tiró de uno de mis costados. Iba a replicar, pero me tragué la crispación y esperé con paciencia a que eligiera su puñetero premio. No era la primera vez que me topaba con chicos insolentes, pero ese día Bill me había sacado de mis casillas.
—Danos monedas para las máquinas arcade. ¿Quién iba a querer ese peluche feo? Y encima de verde vómito.
Miré hacia los peluches que guardaba en una esquina de la parte trasera del mostrador. Eran patos verdes con unas gafas que los hacían parecer unos piltrafas. Representaban el logo de Rocket Park.
Desvié los ojos hacia la cajita de madera que tenía escondida y saqué cinco monedas plateadas. Las dejé en el mostrador frente a los críos.
—¡Esto sí que mola! —dijo el otro, más bajo y con el cabello rubio como la plata—. ¡Adiós!
Alcé la mano para despedirme mientras veía como los chavales corrían hacia las máquinas como locos. Se dirigían a la de… The King of Dragons, por supuesto. Era la más demandada del sitio y solo de recordar la de veces que había tenido que reiniciarla por fallos menores…
Miré hacia los patos de peluche y agarré uno de ellos. Apoyé los codos sobre el mostrador mientras sujetaba al pobre animal entre mis manos y le movía las patitas con los dedos.
—Serás feo, pero a mí me gustas mucho —le dije con un mohín.
—Necesitas compañía con urgencia.
Di un respingo y el peluche se escurrió entre mis manos hasta aterrizar sobre el pegajoso suelo. Miré en la dirección de aquella inconfundible y melódica voz hasta que tropecé con Emilia. Levantó la tapa del mostrador sin esperar permiso y se coló en el interior después de coger el peluche del suelo y traerlo consigo.
Aquel día se había puesto sus medias gruesas y oscuras, esa mini falda negra plisada que tanto le gustaba y un jersey rojo como las manzanas maduras. Se había recogido el cabello del color de los granos del café en dos moños altos despeinados. Llevaba los labios pintados de rojo oscuro y los párpados bañados en sombra negra degradada. Sus numerosos collares de plata tintinearon como el polvo de hadas cuando se acercó a mí y se apoyó a mi lado en el mostrador. Su perfume olía igual que las fresas dulces y aquel aroma tan familiar me trajo un poco de paz.
—Te puedo presentar a Chris, solo tienes que pedírmelo. —A pesar de ser una simple sugerencia, en los ojos de Emilia refulgía la esperanza de que le respondiera con una afirmativa.
Pero eso no iba a suceder.
—Me quedo con el pato. —Le arrebaté el peluche de las manos con media sonrisa.
Me correspondió del mismo modo y después dio un barrido con los ojos al lugar.
—Puede, y solo puede, que les haya dicho a algunos amigos que vengan aquí en un rato —explicó mientras me miraba de refilón.
—Ay, no… ¿Por qué?
Alcé la vista al techo. No me apetecía tener que lidiar con el grupo del máster de empresa de Emilia. Otro día, tal vez, pero ese necesitaba un poco de paz para pensar con calma.
—Porque me encanta este sitio y, además, estás tú. —Me señaló con el dedo y sus palabras me reblandecieron un poco por dentro—. Siempre te lo pasas bien con ellos y lo sabes.
—Pero luego no me líes para salir —sonreí—. Mañana también trabajo.
—Tu turno empieza a las tres de la tarde, ¿qué dices del trabajo? Como si vuelves a las tantas de la madrugada a casa.
Decidí no contestar y dejar que el silencio hiciera el trabajo por mí. Me apetecía tanto salir ese día como bañarme en agua helada.
—¿Ocurre algo? —me preguntó colándose en mi periferia—. Desde que he entrado por la puerta tienes la misma cara de enfadada.
Ni siquiera me planteé el hecho de callármelo. Emilia era mi mejor amiga, una de las personas en las que más confiaba en el mundo. Había escuchado mis quejas acerca de mi hermano y su afán por mi futuro desde hacía largo tiempo.
—Bill —dije, y la sola mención de mi hermano fue más que suficiente para que Emilia entendiera a lo que me refería.
—¿Otra vez? —suspiró con una mueca.
—Si te soy sincera, esta vez ha sido un poco más duro de lo normal.
—¿Por qué? ¿Qué te ha dicho?
Ladeé la cabeza mientras torcía la boca. Le conté nuestra conversación al detalle. Emilia hinchó las fosas nasales y soltó una maldición cuando acabé de explicarme.
—Espero que lo que te ha dicho no te haya afectado —me dijo con voz severa y las cejas arqueadas—. Eres una chica súper joven con toda la vida por delante para decidir. Si quieres estar aquí por el momento, él no tiene por qué meterse en esa decisión.
Agradecía sus palabras, aunque sabía que ella pensaba algo similar a Bill. Por eso jamás me animaba a permanecer en Rocket Park, sino que lo veía como algo pasajero. O eso es lo que ella esperaba que fuera. Sin embargo, nunca me lo reprochaba; siempre me daba espacio y tiempo, y no estaba de acuerdo con las formas en que Bill abordaba el tema. Lo contrario a mi hermano.
Aun así, no entendía por qué la gente de mi alrededor esperaba más de mí. Me iban a ofrecer la jornada completa. ¿No es eso lo que todo el mundo persigue desde el instituto? Me daba igual que mi hermano me llamara conformista. Para mí, eran ellos los que no pensaban con cierto realismo.
Iba a decirle a Emilia lo del cambio de jornada, pero, por primera vez en años, me lo guardé para mí misma. No quería ver su reacción en aquel instante.
—Y pensar que cuando teníamos quince años estaba colada por él —soltó Emilia con un bufido—. Menos mal que me desenamoré rápido.
—¿Rápido? —La miré con una ceja socarrona alzada hasta el nacimiento del pelo—. Hasta el año pasado estabas enamorada de él.
Abrió la boca con asombro.
—¿Qué hablas? No pienso en Bill desde los quince.
—¿Lo ves? —Le apunté a los labios con el dedo—. ¿Te has fijado?
—¿En qué? —Hizo una mueca.
—Todavía dices su nombre de esa forma tan dulce que me da escalofríos.
Me hizo un gesto desdeñoso con la mano y sacó la lengua.
El ruido de un golpe me hizo girar la cabeza con brusquedad hacia la fuente del sonido. El chaval larguirucho y maleducado de antes le había propinado una patada a la máquina de The King of Dragons. Atravesé la barra en una exhalación y me ubiqué a su lado.
—¿Qué pasa? ¿No puedes con Gildiss? —Esbocé un mohín colmado de burla—. La máquina no tiene la culpa, así que no vuelvas a pegarle o tendrás que pagarla de tu bolsillo si la rompes.
—¡Esto es un robo! —bramó—. ¡Los botones están mal! ¡Devuélveme mis tickets!
Sus gritos atrajeron la atención de los presentes. Se hizo un silencio algo incómodo en donde solo se escuchaba la emisora nacional y el murmullo de algunos niños. Apreté los dientes y exhalé todo el aire que había retenido todo ese tiempo. Me acerqué a la máquina y la revisé de arriba abajo.
—Los botones están perfectamente —indiqué—. Si quieres jugar otra partida, ya sabes, te toca pagar.
—¡Demuéstralo!
Los dos chicos se cruzaron de brazos con expresión iracunda. Miré hacia el mostrador y Emilia me enseñó el pulgar con una sonrisa pícara. Di un rodeo con los ojos y la cabeza me dio otro pinchazo.
Me acerqué a la máquina e introduje una de las monedas de plata del puñado que llevaba en los bolsillos.
«Ahora vais a saber lo que es jugar».
Tenía al mago a nivel dieciséis cuando llegué al gran dragón rojo, Gildiss. Apareció entonces en pantalla un diálogo que me sabía de memoria:
«¿Vosotros, simples humanos, pensáis que podéis derrotar al poderoso dragón Gildiss? Reduciré a cenizas todos tus huesos».
Empecé a aporrear los botones para que sus llamaradas no me alcanzaran y mi mago fuera capaz de asestarle rayos con la fuerza de su bastón. Un enorme grupo de niños se había congregado alrededor para observar la escena y sentía sus miradas clavadas en mi nuca. Pero no me importó. Solo veía a aquel endemoniado dragón rojo y su aliento del infierno alcanzar a mi personaje. Seguí golpeando los botones hasta que me alcé con la victoria y todos los niños aplaudieron con ganas. Un cosquilleo inmenso me sacudió el pecho.
Me giré entonces al niño larguirucho y le sonreí con sorna.
—Ya sabes dónde estoy si quieres más monedas —dije antes de volver a mi puesto detrás de la barra.
Todos los niños se quedaron frente a la máquina y establecieron turnos para vencer al dragón mientras que el insolente muchacho me observó con rabia infantil.
—Menos mal que los niños no tienen poderes —apuntó Emilia—. Porque si ese de allí tuviera, estarías muerta.
—Después de dos años, aprendes a lidiar con ellos.
—Parece que te guste estar aquí, pero no sé yo…
La dicha por la victoria abandonó mi cuerpo.
—Me gusta estar aquí, Emilia.
Como nadie se acercaba al mostrador, me dirigí a la parte trasera de la barra y empecé a ordenar cosas, aunque no fuera necesario.
—Te lo repites demasiado a ti misma, como si fuera un mantra —explicó con seguridad—. A nadie que de verdad le guste lo que hace tiene la necesidad de repetírselo todos los días.
No, se equivocaba. Sí que me gustaba estar allí y disfrutaba de la compañía de los chavales y de darles una lección de vez en cuando como había hecho en ese momento.
—Sí que lo disfruto. —Saqué varios patos verdes de una caja y los puse en el mostrador para animar a que alguien los adoptara.
—No estoy regañándote. —Me hablaba en un tono dulce, aunque podía notar un resquicio de preocupación—. No soy Bill y jamás actuaré como él. Pero noto algo… raro. Como si te estuvieras convenciendo a ti misma de algo.
—No te preocupes, Emilia. Estoy bien. Lo de mi hermano me tiene un poco rara, pero está todo bien.
Las palabras me supieron agrias en la lengua. En ese momento no quise plantearme demasiado el por qué.
Emilia iba a decir algo más, pero se calló en cuanto interceptó a las personas que atravesaban las puertas de Rocket Park en aquel momento. Su sonrisa se amplió hasta mostrar sus pequeños dientes y saludó a sus amigos con la mano. Cuando miré hacia ellos, mis ojos añil se toparon con los de Chris, del color de las olivas.
Giré el rostro hacia Emilia con expresión acusatoria.
—Oh. —Soltó una risita—. Puede, y solo puede, que también avisara a Chris.
Me pasé una mano por la cara mientras la veía aproximarse hacia sus amigos.