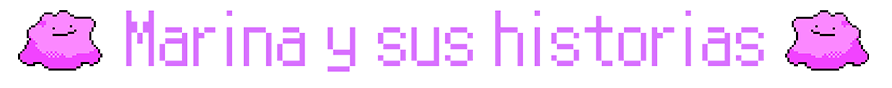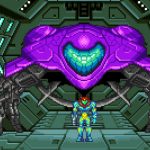Aquella figura que se alzaba frente a mí era como el humo negruzco que sigue al más espantoso de los incendios. Su cuerpo, hosco y recio, estaba cubierto de llamas plateadas, como si miles de monedas de plata, robadas por un pérfido pirata, brillaran en el centro de su torso.
El pavor ancló mis pies al suelo. No era capaz de mover un milímetro de mi cuerpo.
Mi piel se volvió ondulante por culpa de los escalofríos que me sacudían la columna. Sentía como si mis vértebras se estuvieran quebrando.
La criatura tenía cabeza de carnero, o eso creía, ya que la penumbra me nublaba la vista. Unos enormes cuernos dentados se alzaban hacia el techo hasta casi rozarlo. La contraluz impedía ver sus rasgos, pero mi imaginación me torturaba con la imagen de un engendro de pupilas rojizas y colmillos finos en una dentadura sin fin. Las llamas que se retorcían en el estómago de la cosa crepitaban furiosas, rozando mis piernas paralizadas y consumidas del hambre.
La criatura elevó lo que pensé que sería su brazo envuelto en plata.
—Ven, muchacha —susurró con una voz que reverberaba, tan profunda y tan ronca, que parecía haber sido engendrada en el mismísimo infierno.
No me moví del sitio.
—Ven —repitió.
Una fuerza inhumana tiró de mi pecho y me obligó a dar tres pasos. Mi mente se quedó en blanco y lo último que escuché antes de abandonarme a la oscuridad fue el sonido de una risa maligna cercenar el aire que nos envolvía.

El Aquelarre (1797-1798)
Francisco Goya
Escribí este texto el 31 de marzo de 2022